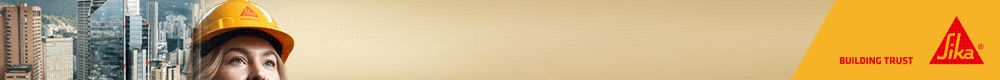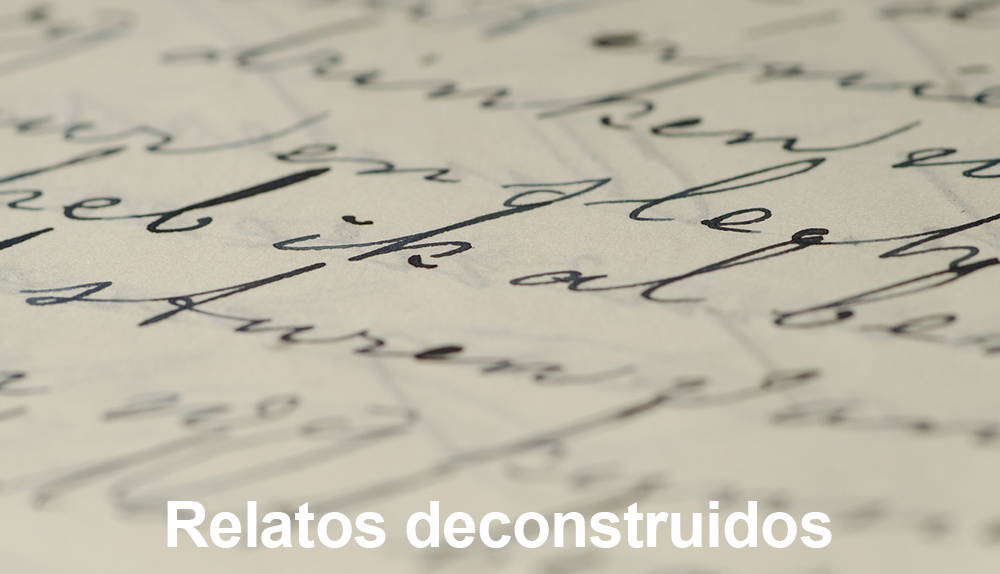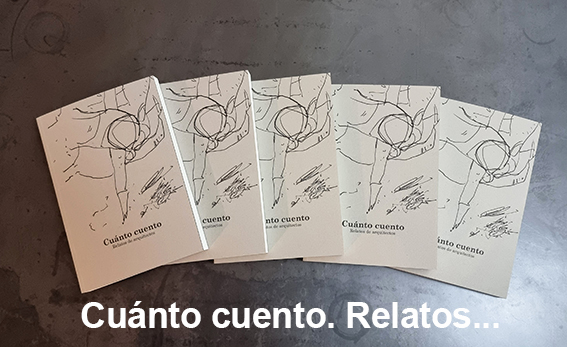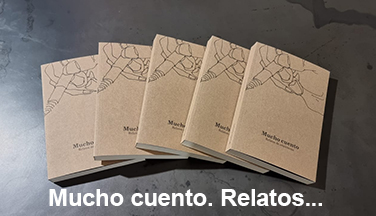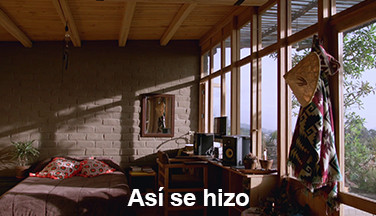redfundamentos reúne espacios vinculados al mundo de la arquitectura y la universidad en España e Iberoamérica · redfundamentos.com
Publicación asociada a las Escuelas de Arquitectura de España e Iberoamérica · ritafundamentos.com
Buscador de cursos, masters y formación de posgrado en España e Iberoamérica · cursosfundamentos.com
Selección de obras y noticias · blogfundamentos.com
Arquitectos y estudiantes debaten sobre temas académicos y profesionales · forofundamentos.com · PROXIMA APERTURA
Base de datos sobre autores, textos publicados e inéditos y tesis doctorales · archivofundamentos.com · PROXIMA APERTURA
OBRAS
4/5/2022
Edificio sobre estación de metro en Plaza de Armas, Santiago de ChileCon este proyecto Metro adopta una nueva estrategia urbana, la cual propone la construcción de edificios sobre los piques de estación para resguardar la continuidad del tejido urbano, mitigar impactos negativos en el entorno de sus estaciones y en lo posible asumir su condición de espacio público en terrenos emplazados en zonas de alta densidad y demanda.Este edificio en particular se ubica en la intersección de las calles Catedral y Bandera, en la manzana al norte del Ex Congreso Nacional, enfrentando además a la Catedral Metropolitana y colindando con un inmueble de Conservación Histórica (Casa Olivarí). Fotografía: Pablo CasalsEsta área experimenta en la actualidad un intenso proceso de cambio, que busca consolidar el carácter patrimonial y peatonal del sector. Por esto, el proyecto busca restituir un rasgo característico de la manzana – su volumetría de edificación continua– devolviendo así la forma al cuerpo construido y configurando el espacio público alrededor de este.A nivel peatonal el rasgo más característico es el hall de acceso a la estación: un zócalo construido por una serie de bóvedas de hormigón armado que dan cuenta de la restricción del terreno de descargar las estructuras solo perimetralmente. Esta forma estructural / espacial se convierte en el rasgo más característico de la estación. Para quienes desembarquen aquí, este será el primer lugar desde el que reconocerán parte de los iconos más representativos del centro de Santiago patrimonial: la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, el Congreso Nacional y sus jardines, todos visibles directamente desde el interior.El nuevo hall urbano que construye la estación a nivel de la calle busca traer a la superficie de la ciudad algo del ambiente de lo que pasa baja tierra, y viceversa. Una suerte de caverna artificial que sirve de umbral al mundo subterráneo. Dos tipos de bóvedas de distinto ancho se alternan en la construcción de la estructura que contiene este vacío. A su vez, cada bóveda se forma por la combinación de módulos menores de moldaje con doble curvatura. Estos se construyen superponiendo dos tramas de madera contrachapada cortadas con sistema de CNC y revestidos con placa fenólica.
Fotografía: Pablo CasalsEsta área experimenta en la actualidad un intenso proceso de cambio, que busca consolidar el carácter patrimonial y peatonal del sector. Por esto, el proyecto busca restituir un rasgo característico de la manzana – su volumetría de edificación continua– devolviendo así la forma al cuerpo construido y configurando el espacio público alrededor de este.A nivel peatonal el rasgo más característico es el hall de acceso a la estación: un zócalo construido por una serie de bóvedas de hormigón armado que dan cuenta de la restricción del terreno de descargar las estructuras solo perimetralmente. Esta forma estructural / espacial se convierte en el rasgo más característico de la estación. Para quienes desembarquen aquí, este será el primer lugar desde el que reconocerán parte de los iconos más representativos del centro de Santiago patrimonial: la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, el Congreso Nacional y sus jardines, todos visibles directamente desde el interior.El nuevo hall urbano que construye la estación a nivel de la calle busca traer a la superficie de la ciudad algo del ambiente de lo que pasa baja tierra, y viceversa. Una suerte de caverna artificial que sirve de umbral al mundo subterráneo. Dos tipos de bóvedas de distinto ancho se alternan en la construcción de la estructura que contiene este vacío. A su vez, cada bóveda se forma por la combinación de módulos menores de moldaje con doble curvatura. Estos se construyen superponiendo dos tramas de madera contrachapada cortadas con sistema de CNC y revestidos con placa fenólica. Fotografía: Pablo CasalsEl zócalo de hormigón es masivo y resistente, de manera que pueda resistir la intensidad y fricción de la ciudad. El volumen superior en cambio, se descompone en piezas más delicadas y esbeltas. Una sub-estructura de pilastras de hormigón prefabricado y una doble piel de vidrio y piedra alabastro, darán una apariencia opaca y monolítica desde el exterior, pero permitiendo el ingreso de luz natural a la planta libre en todo su perímetro. Así, la percepción que predomina es la de una fachada continua y homogénea con las construcciones vecinas, debido a que se mantienen materialidades, plomos y proporciones, logrando lo que denominamos un ‘grano fino’, una repetición y descomposición en elementos menores que permite la mirada atenta y detenida en los detalles.Al anochecer, las fachadas de alabastro se iluminarán desde el interior. El volumen, antes opaco, se transforma entonces en una suerte de lámpara urbana, anunciando mediante un brillo tenue y difuso, la condición pública y abierta del edificio.
Fotografía: Pablo CasalsEl zócalo de hormigón es masivo y resistente, de manera que pueda resistir la intensidad y fricción de la ciudad. El volumen superior en cambio, se descompone en piezas más delicadas y esbeltas. Una sub-estructura de pilastras de hormigón prefabricado y una doble piel de vidrio y piedra alabastro, darán una apariencia opaca y monolítica desde el exterior, pero permitiendo el ingreso de luz natural a la planta libre en todo su perímetro. Así, la percepción que predomina es la de una fachada continua y homogénea con las construcciones vecinas, debido a que se mantienen materialidades, plomos y proporciones, logrando lo que denominamos un ‘grano fino’, una repetición y descomposición en elementos menores que permite la mirada atenta y detenida en los detalles.Al anochecer, las fachadas de alabastro se iluminarán desde el interior. El volumen, antes opaco, se transforma entonces en una suerte de lámpara urbana, anunciando mediante un brillo tenue y difuso, la condición pública y abierta del edificio.
3/25/2022
Casa 10 x 10Una vivienda urbana con un extenso programa familiar, como esta, precisa de un nutrido número de lugares técnicos y menores tan importantes para la vida doméstica como los que solemos llamar principales. Baños, aseos, cocinas, alacenas, cuarto de lavado, tendedero, salas y huecos de instalaciones, almacenes, roperos, jardineras, escaleras, guarda-bicicletas y terrazas constituyen un repertorio de espacios activos que resultan tan decisivos como aquellos dedicados al descanso y al ocio.La planta centralLa geometría del solar donde se implanta la casa, un cuadrado de diez metros de lado con tres medianeras y fachada orientada al sur, y su ubicación en el límite de un barrio de baja densidad enfrentado a la trasera de una avenida de penetración urbana con mucho tráfico, sugieren desplazar esta colección de pequeños espacios activos al perímetro del solar, liberando el centro del cuadrado para los lugares de estancia que quedarán protegidos por un doble cinturón de recintos de almacenamiento e instalaciones. Fotografía: Fernando AldaEl límite gruesoUna doble caja muraria de ladrillo, la primera exterior y la segunda interior, regruesa los límites del solar y alberga los cuatro pilares de hormigón retranqueados respecto a las medianera sobre los que se apoyan las losas de cada planta, la de planta primera aligerada a la manera serliana y la de planta segunda resuelta a dos alturas para solventar el desnivel entre la terraza y el interior. Las estancias con instalaciones húmedas se disponen en el anillo exterior permitiendo su ventilación natural y asociando las bajantes y columnas de instalaciones a los cuatro soportes de hormigón.Los espacios intermediosUna cuarta parte del cuadrado interior queda reservado para el patio al que se vuelcan al estar-cocina y el dormitorio principal, de modo que los otros tres dormitorios quedan protegidos del soleamiento sur y la inmediatez de la calle por la logia conformada por la piel gruesa. En el acceso a la casa, el desdoblamiento de la fachada genera un zaguán donde dejar las bicicletas y con el que conciliar el encuentro entre lo público y lo privado. Esta doble fachada permite dotar de la escala precisa a los huecos del interior doméstico y del exterior urbano, respondiendo cada cara a los requerimientos funcionales o figurativos deseados. Por último, la terraza en cubierta se concibe como un lugar de celebración y encuentro con amigos y familiares, por lo que proponemos llegar a esta cota con una cierta independencia respecto al resto de la casa. Planteamos así una escalera de un tramo inserta entre las dos cajas de ladrillo a modo de adarve, un tránsito tangencial y con carácter exterior que bordea los espacios de estancia permitiendo accesos casi independientes a las distintas plantas.
Fotografía: Fernando AldaEl límite gruesoUna doble caja muraria de ladrillo, la primera exterior y la segunda interior, regruesa los límites del solar y alberga los cuatro pilares de hormigón retranqueados respecto a las medianera sobre los que se apoyan las losas de cada planta, la de planta primera aligerada a la manera serliana y la de planta segunda resuelta a dos alturas para solventar el desnivel entre la terraza y el interior. Las estancias con instalaciones húmedas se disponen en el anillo exterior permitiendo su ventilación natural y asociando las bajantes y columnas de instalaciones a los cuatro soportes de hormigón.Los espacios intermediosUna cuarta parte del cuadrado interior queda reservado para el patio al que se vuelcan al estar-cocina y el dormitorio principal, de modo que los otros tres dormitorios quedan protegidos del soleamiento sur y la inmediatez de la calle por la logia conformada por la piel gruesa. En el acceso a la casa, el desdoblamiento de la fachada genera un zaguán donde dejar las bicicletas y con el que conciliar el encuentro entre lo público y lo privado. Esta doble fachada permite dotar de la escala precisa a los huecos del interior doméstico y del exterior urbano, respondiendo cada cara a los requerimientos funcionales o figurativos deseados. Por último, la terraza en cubierta se concibe como un lugar de celebración y encuentro con amigos y familiares, por lo que proponemos llegar a esta cota con una cierta independencia respecto al resto de la casa. Planteamos así una escalera de un tramo inserta entre las dos cajas de ladrillo a modo de adarve, un tránsito tangencial y con carácter exterior que bordea los espacios de estancia permitiendo accesos casi independientes a las distintas plantas. Fotografía: Fernando AldaLa construcción como lenguajeLa pretensión de incorporar el espacio del patio al salón sugiere utilizar el mismo material para los paramentos de uno y otro para confundir los límites entre el interior y los espacios intermedios. Un ladrillo grisáceo que alterna el formato inglés y el castellano constituye las dos cajas murarias que conforman la piel gruesa de la casa. Esta materialidad cerámica junto a la del entrevigado de los forjados de hormigón dotan al espacio de una expresión constructiva que matiza la abstracción de la planta.La geometría como composiciónLa casa asume el tipo de planta central circundada por espacios menores como resultado de las dimensiones del solar y las condiciones de contorno. Se confía en la geometría concéntrica que conlleva esta disposición espacial como argumento para establecer relaciones fluidas y densas entre los distintos espacios de la casa, entre aquellos que habitamos lentamente y los que permiten el devenir de la vida cotidiana.
Fotografía: Fernando AldaLa construcción como lenguajeLa pretensión de incorporar el espacio del patio al salón sugiere utilizar el mismo material para los paramentos de uno y otro para confundir los límites entre el interior y los espacios intermedios. Un ladrillo grisáceo que alterna el formato inglés y el castellano constituye las dos cajas murarias que conforman la piel gruesa de la casa. Esta materialidad cerámica junto a la del entrevigado de los forjados de hormigón dotan al espacio de una expresión constructiva que matiza la abstracción de la planta.La geometría como composiciónLa casa asume el tipo de planta central circundada por espacios menores como resultado de las dimensiones del solar y las condiciones de contorno. Se confía en la geometría concéntrica que conlleva esta disposición espacial como argumento para establecer relaciones fluidas y densas entre los distintos espacios de la casa, entre aquellos que habitamos lentamente y los que permiten el devenir de la vida cotidiana.
3/12/2022
Museo del Diseño y la Moda de LisboaEl Banco Nacional Ultramarino en la rua Augusta, situado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Lisboa, fue diseñado por el arquitecto Cristino da Silva en los años 50 y se caracterizó por una planta baja totalmente dedicada al servicio al cliente con una fuerte relación urbana con las calles que rodean el edificio y, lo más importante, una atmósfera que se distingue por la naturaleza sólida de los materiales utilizados y la sofisticación de la construcción emprendida. Este fue el más vienés de los bancos de Lisboa, con un mostrador de piedra capaz de definir el diseño de todo el espacio en sí mismo.Con el tiempo el banco cambió de manos y fue adulterado a través de una serie de obras estructurales que se detuvieron para preservar el patrimonio que representaba el edificio. Desde entonces, el edificio quedó descarnado, con la estructura de hormigón visible. En 2009, el Ayuntamiento de Lisboa lo adquirió para albergar el Museo del Diseño y la Moda. Imagen: © Fernando Guerra / FG + SGEl proyecto tiene como objetivo desarrollar unas instalaciones provisionales con una zona para exponer la colección, espacio para exposiciones temporales, librería y cafetería y también una zona para eventos culturales con capacidad para un centenar de personas.La propuesta arquitectónica, indica el estudio, se basa en nuestra primera lectura de la planta baja. Este es el único edificio en el área de Baixa Pombalina (el centro de la ciudad del siglo XVIII planeado por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755) donde se puede tener una percepción completa de la configuración de todo el bloque de construcción desde el interior, así como una vista interrumpida de las calles a su alrededor. Partimos de esta característica única y propusimos un nuevo programa sin construir muros y con trabajos de demolición limitados, con el fin de aclarar la percepción del espacio.
Imagen: © Fernando Guerra / FG + SGEl proyecto tiene como objetivo desarrollar unas instalaciones provisionales con una zona para exponer la colección, espacio para exposiciones temporales, librería y cafetería y también una zona para eventos culturales con capacidad para un centenar de personas.La propuesta arquitectónica, indica el estudio, se basa en nuestra primera lectura de la planta baja. Este es el único edificio en el área de Baixa Pombalina (el centro de la ciudad del siglo XVIII planeado por el Marqués de Pombal después del terremoto de 1755) donde se puede tener una percepción completa de la configuración de todo el bloque de construcción desde el interior, así como una vista interrumpida de las calles a su alrededor. Partimos de esta característica única y propusimos un nuevo programa sin construir muros y con trabajos de demolición limitados, con el fin de aclarar la percepción del espacio. Imagen: © Fernando Guerra / FG + SGLa intervención en MUDE se realiza principalmente con luz. El elemento no material de la luz se utiliza para llamar la atención sobre el hormigón visto y, lo que es más importante, sobre la colección, con iluminación artificial que envuelve algunos de los elementos del edificio. El proyecto se caracteriza además por la presencia expresionista de la estructura de hormigón visto y por los materiales industriales que se utilizaron: lona de andamios, que alude a la calle, y palets, que se utilizaron para exhibir. El pavimento fue parcialmente pintado con pintura reflectante. Los artículos de diseño y moda ocupan el espacio de manera informal, estableciendo una estrecha relación con el visitante.Desde la cafetería, con su única mesa larga de corcho, se mira al museo a través de una sola lámina de vidrio, así como a las calles circundantes de la Baixa Pombalina.
Imagen: © Fernando Guerra / FG + SGLa intervención en MUDE se realiza principalmente con luz. El elemento no material de la luz se utiliza para llamar la atención sobre el hormigón visto y, lo que es más importante, sobre la colección, con iluminación artificial que envuelve algunos de los elementos del edificio. El proyecto se caracteriza además por la presencia expresionista de la estructura de hormigón visto y por los materiales industriales que se utilizaron: lona de andamios, que alude a la calle, y palets, que se utilizaron para exhibir. El pavimento fue parcialmente pintado con pintura reflectante. Los artículos de diseño y moda ocupan el espacio de manera informal, estableciendo una estrecha relación con el visitante.Desde la cafetería, con su única mesa larga de corcho, se mira al museo a través de una sola lámina de vidrio, así como a las calles circundantes de la Baixa Pombalina.
3/2/2022
Reforma y ampliación del edificio Dorleta del campus EskoriatzaEl proyecto es resultado de un proceso participativo de diagnóstico compartido que tiene como objetivo repensar los espacios del campus de Eskoriatza de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) de Mondragon Unibertsitatea. Se trata de un proyecto transversal que busca espacializar las características y necesidades específicas (pedagógicas, relacionales y afectivas), tanto presentes como futuras, de la comunidad que conforma la facultad.El proyecto propone mantener la estructura de hormigón del edificio Dorleta, con una luz transversal de 11 metros adecuada para los espacios polivalentes de aprendizaje, sumándole una nueva crujía de 6 metros. Esta adición permite que la superficie del antiguo edificio se convierta en una especie de aulario adaptable, y que la nueva crujía absorba tanto las circulaciones como las actividades más informales de los procesos de aprendizaje de sus habitantes. Fotografía: Mikel EskauriazaEsta estrategia se adapta y amplía en planta baja para alojar, entre otros usos, la pieza de KoLaborategia, el 'Laboratorio de educación y comunicación para la sociedad digital'. El espacio intermedio entre éste y la antigua estructura conforma el nuevo hall, lugar de encuentro principal del campus y denominado como 'Hondartza', la Playa. El proceso nombró así los espacios que debían ser indeterminados, dejados en crudo: espacios con vocación de ser apropiados para diversos usos, espacios adaptables en el tiempo.La flexibilidad que exigen las nuevas propuestas pedagógicas obligan a ensayar nuevos tipos de aulas. Estos espacios se definen como áreas de aprendizaje flexibles, relativamente inacabados, en los que las instalaciones se concentran en los techos. Techos donde se ubican la mayoría de los dispositivos que garantizan la adaptabilidad de estos espacios a un proceso pedagógico que exige ser cambiante en el tiempo. En estos techos se ensamblan diferentes capas tecnológicas que, facilitando la movilidad de los puntos de fuerza, garantizando el confort acústico etc. forman un mecano capaz de ser transformado en un futuro.
Fotografía: Mikel EskauriazaEsta estrategia se adapta y amplía en planta baja para alojar, entre otros usos, la pieza de KoLaborategia, el 'Laboratorio de educación y comunicación para la sociedad digital'. El espacio intermedio entre éste y la antigua estructura conforma el nuevo hall, lugar de encuentro principal del campus y denominado como 'Hondartza', la Playa. El proceso nombró así los espacios que debían ser indeterminados, dejados en crudo: espacios con vocación de ser apropiados para diversos usos, espacios adaptables en el tiempo.La flexibilidad que exigen las nuevas propuestas pedagógicas obligan a ensayar nuevos tipos de aulas. Estos espacios se definen como áreas de aprendizaje flexibles, relativamente inacabados, en los que las instalaciones se concentran en los techos. Techos donde se ubican la mayoría de los dispositivos que garantizan la adaptabilidad de estos espacios a un proceso pedagógico que exige ser cambiante en el tiempo. En estos techos se ensamblan diferentes capas tecnológicas que, facilitando la movilidad de los puntos de fuerza, garantizando el confort acústico etc. forman un mecano capaz de ser transformado en un futuro. Fotografía: Mikel EskauriazaEn su exterior, el edificio responde de maneras diversas al espacio urbano que reordena. La cara noroeste del edificio es cruda, los muros de hormigón se van plegando para acompañar el paseo del borde de río. Las caras al sureste, que abrazan el espacio exterior creando un nuevo patio, son algo más sofisticadas, más hervidas; con terminaciones de fachada de entablados de madera de pino de bosques de proximidad. Una estructura superpuesta a estas fachadas funciona a la vez como soporte para los sistemas de sombreo y las barandillas de malla tensada, que sirven de entramado para las especies vegetales que acompañan el edificio. Especies que también habitan la cubierta de Hondartza, convertida en un jardín que devuelve al entorno la misma superficie que la ampliación del edificio ha ocupado.(Hacer) lo más posible con lo menos posibleLa estrategia de sumar una nueva estructura a la ya existente, favorece el proceso constructivo de la ampliación. La nueva estructura define las nuevas posibilidades de uso y apropiación, casi el edificio en potencia. El ritmo y orden de pilares del edificio reformado en conjunto con la estructura de ampliación responden a la idea de ofrecer espacios intermedios más o menos indefinidos en su uso. Es a partir de la suma de la nueva estructura cuando se definen áreas y superficies que demandan una mayor intensidad o sofisticación o “cocción” en sus terminaciones o un mayor “crudeza” para ofrecer espacios en bruto, espacios que pueden-ser.Esta idea entre lo crudo y lo cocido tiene su reflejo en las envolventes de fachada. Aquellas que tienen una orientación norte, que acompañan el paseo de borde de río, se muestran en crudo, en hormigón visto al que se le realizan gestos de manipulación en su textura, ligeros abujardados, en áreas determinadas para modificar la escala de los paramentos. En este caso, las capas constructivas, el aislamiento, se coloca por el interior. Las fachadas que envuelven el nuevo patio orientado al sur se revisten con entablados de madera de Pino Radiata termo-tratada proveniente de los bosques del territorio. Son estas fachadas, orientadas al sur, las que reciben en sus frentes de forjados una estructura metálica que condensa los sistemas de defensa, toldos para sombreo y mallas metálicas para soporte de la vegetación que con el tiempo hará también una función de regulación de la temperatura en la envolvente del edificio.
Fotografía: Mikel EskauriazaEn su exterior, el edificio responde de maneras diversas al espacio urbano que reordena. La cara noroeste del edificio es cruda, los muros de hormigón se van plegando para acompañar el paseo del borde de río. Las caras al sureste, que abrazan el espacio exterior creando un nuevo patio, son algo más sofisticadas, más hervidas; con terminaciones de fachada de entablados de madera de pino de bosques de proximidad. Una estructura superpuesta a estas fachadas funciona a la vez como soporte para los sistemas de sombreo y las barandillas de malla tensada, que sirven de entramado para las especies vegetales que acompañan el edificio. Especies que también habitan la cubierta de Hondartza, convertida en un jardín que devuelve al entorno la misma superficie que la ampliación del edificio ha ocupado.(Hacer) lo más posible con lo menos posibleLa estrategia de sumar una nueva estructura a la ya existente, favorece el proceso constructivo de la ampliación. La nueva estructura define las nuevas posibilidades de uso y apropiación, casi el edificio en potencia. El ritmo y orden de pilares del edificio reformado en conjunto con la estructura de ampliación responden a la idea de ofrecer espacios intermedios más o menos indefinidos en su uso. Es a partir de la suma de la nueva estructura cuando se definen áreas y superficies que demandan una mayor intensidad o sofisticación o “cocción” en sus terminaciones o un mayor “crudeza” para ofrecer espacios en bruto, espacios que pueden-ser.Esta idea entre lo crudo y lo cocido tiene su reflejo en las envolventes de fachada. Aquellas que tienen una orientación norte, que acompañan el paseo de borde de río, se muestran en crudo, en hormigón visto al que se le realizan gestos de manipulación en su textura, ligeros abujardados, en áreas determinadas para modificar la escala de los paramentos. En este caso, las capas constructivas, el aislamiento, se coloca por el interior. Las fachadas que envuelven el nuevo patio orientado al sur se revisten con entablados de madera de Pino Radiata termo-tratada proveniente de los bosques del territorio. Son estas fachadas, orientadas al sur, las que reciben en sus frentes de forjados una estructura metálica que condensa los sistemas de defensa, toldos para sombreo y mallas metálicas para soporte de la vegetación que con el tiempo hará también una función de regulación de la temperatura en la envolvente del edificio. Fotografía: Mikel EskauriazaLa misma idea entre zonas más sofisticadas en cuanto a su acabado y otras más “brutas”, más crudas, podemos encontrar en los interiores. Suelos, techos y paramentos verticales interiores responden a la misma idea de seleccionar la intensidad con la que los espacios se presentan más o menos acabados. Esta selección de intensidad o de carga de diseño de algunas áreas atiende a las nuevas necesidades pedagógicas, cambiantes en el tiempo.El diseño de la ampliación pretende minimizar la demanda de climatización del edificio. Las alturas de cuelgues de vigas de la estructura del edificio existente también condicionaban de alguna manera los cruces de las instalaciones. De este modo, se opta por trazar gran parte de las instalaciones del edificio en el tramo entre la estructura existente y la primera linea de pilares metálicos del edificio ampliado. Este cajón, que cuelga entre las dos crujías, hace las funciones de umbral entre los espacios pedagógicos y los espacios-playa más adaptables e informales.En este sentido, y frente a tecnologías más complejas, en el proyecto se han priorizado sistemas y soluciones sostenibles que reduzcan la dependencia tecnológica necesaria para el confort climático de sus espacios. Para ello, el diseño arquitectónico integra cuidadosamente aquellos aspectos - de asoleo, orientación, brisas, ventilación cruzada, aleros, proporción y posición de ventanas, características propias de ciertos elementos constructivos etc. - que permitan la mejor adecuación ambiental posible. Los toldos exteriores y la vegetación de la fachada sur actúan también como filtros graduables, dependiendo de la estación y el grado de asoleamiento.La vegetación, presente tanto en fachada como en la cubierta vegetal, es por tanto una parte fundamental del proyecto. Estos sistemas vegetales tienen numerosos efectos beneficiosos en el funcionamiento del edificio, en sus habitantes así como en el contexto urbano próximo. Por una parte, la cubierta vegetal de la planta primera aumenta considerablemente el aislamiento térmico de la planta inferior y actúa como un termostato natural del contexto próximo, con el consiguiente ahorro energético que conlleva. Los sistemas vegetales son, asimismo, ecosistemas que mejoran la capacidad de evacuación frente a lluvias intensas y mejoran la calidad del aire – mediante el filtrado de elementos tóxicos volátiles. Por último, entre otros aspectos beneficiosos, mejoran la biodiversidad del contexto, a la vez que ayudan a cuidar del bienestar de las habitantes de la facultad.
Fotografía: Mikel EskauriazaLa misma idea entre zonas más sofisticadas en cuanto a su acabado y otras más “brutas”, más crudas, podemos encontrar en los interiores. Suelos, techos y paramentos verticales interiores responden a la misma idea de seleccionar la intensidad con la que los espacios se presentan más o menos acabados. Esta selección de intensidad o de carga de diseño de algunas áreas atiende a las nuevas necesidades pedagógicas, cambiantes en el tiempo.El diseño de la ampliación pretende minimizar la demanda de climatización del edificio. Las alturas de cuelgues de vigas de la estructura del edificio existente también condicionaban de alguna manera los cruces de las instalaciones. De este modo, se opta por trazar gran parte de las instalaciones del edificio en el tramo entre la estructura existente y la primera linea de pilares metálicos del edificio ampliado. Este cajón, que cuelga entre las dos crujías, hace las funciones de umbral entre los espacios pedagógicos y los espacios-playa más adaptables e informales.En este sentido, y frente a tecnologías más complejas, en el proyecto se han priorizado sistemas y soluciones sostenibles que reduzcan la dependencia tecnológica necesaria para el confort climático de sus espacios. Para ello, el diseño arquitectónico integra cuidadosamente aquellos aspectos - de asoleo, orientación, brisas, ventilación cruzada, aleros, proporción y posición de ventanas, características propias de ciertos elementos constructivos etc. - que permitan la mejor adecuación ambiental posible. Los toldos exteriores y la vegetación de la fachada sur actúan también como filtros graduables, dependiendo de la estación y el grado de asoleamiento.La vegetación, presente tanto en fachada como en la cubierta vegetal, es por tanto una parte fundamental del proyecto. Estos sistemas vegetales tienen numerosos efectos beneficiosos en el funcionamiento del edificio, en sus habitantes así como en el contexto urbano próximo. Por una parte, la cubierta vegetal de la planta primera aumenta considerablemente el aislamiento térmico de la planta inferior y actúa como un termostato natural del contexto próximo, con el consiguiente ahorro energético que conlleva. Los sistemas vegetales son, asimismo, ecosistemas que mejoran la capacidad de evacuación frente a lluvias intensas y mejoran la calidad del aire – mediante el filtrado de elementos tóxicos volátiles. Por último, entre otros aspectos beneficiosos, mejoran la biodiversidad del contexto, a la vez que ayudan a cuidar del bienestar de las habitantes de la facultad.
2/15/2022
Casa-jardínJosé estudió ecología, siempre se ha acercado a la naturaleza, se siente parte de ella desdibujando los límites entre él y su alrededor. Eso intenta hacer su casa también: dispersa sus partes en el terreno y hace del jardín su circulación. José y su casa cuestionan el estándar de comodidad: para ir de la cama al baño hay que salir y la ducha sucede en medio de las plantas de su invernadero. Aparecen lugares que no se sabe si son jardín o casa, o una casa construida por el jardín. Fotografía: JAG StudioLa idea de una casa en simbiosis con su entorno natural, nos hace imaginar estructuras que vivan y mueran con nosotros. Encontramos una primera referencia en la ruralidad ecuatoriana y la manera en que la gente cerca sus propiedades. La solución parte de un árbol (Euphorbia Laurifolia) que se conoce comúnmente como “Lechero”debido al látex que brota al momento de cortarlo. Se reproduce fácilmente por estacas, lo cual permite organizarlos a conveniencia de manera muy sencilla. Es decir, encuentras un árbol de lechero, le cortas una rama del tamaño que necesites para tu cerca y lo plantas tal cual en tu lindero. La rama echará raíces y seguirá su ciclo de vida.
Fotografía: JAG StudioLa idea de una casa en simbiosis con su entorno natural, nos hace imaginar estructuras que vivan y mueran con nosotros. Encontramos una primera referencia en la ruralidad ecuatoriana y la manera en que la gente cerca sus propiedades. La solución parte de un árbol (Euphorbia Laurifolia) que se conoce comúnmente como “Lechero”debido al látex que brota al momento de cortarlo. Se reproduce fácilmente por estacas, lo cual permite organizarlos a conveniencia de manera muy sencilla. Es decir, encuentras un árbol de lechero, le cortas una rama del tamaño que necesites para tu cerca y lo plantas tal cual en tu lindero. La rama echará raíces y seguirá su ciclo de vida. Fotografía: JAG StudioInvestigando acerca de este método constructivo llegamos al Parque Arqueológico de Cochasquí, encontramos réplicas de cómo se cree que eran las viviendas de la cultura Quitu Cara según algunos historiadores. Los Quitu Cara fueron una civilización pre-inca que se asentó en la sierra norte del Ecuador aproximadamente desde el 500 d.c. Sus viviendas se estructuraron a partir de un muro circular de tapia construido alrededor de un lechero de 4m de altura aproximadamente, plantado en el centro al momento de la construcción. El árbol y los muros de tapia se conectaban con vigas de “chaguarquero” (penco azul o Agave Americana Andina) y se amarraban con “chilpe”, una cuerda de fibra vegetal hecha de las hojas del penco verde o Agave Sisalana. Finalmente la estructura se cubría con paja de páramo (Calamagrostis Effusa).La columna viva de lechero fue cortada en sus dos extremos, la variación del largo del tronco es mínima y con el paso de los años le crecían nuevas ramas con hojas que le permitían seguir su ciclo de vida. El lechero atravesaba el vértice del cono de la cubierta en búsqueda de sol. Los cimientos de esta columna central se fortalecían con el paso del tiempo mientras sus raíces crecían. Con esta tecnología no hay problemas de pudrición de la madera, solamente es necesario regar la estructura periódicamente.
Fotografía: JAG StudioInvestigando acerca de este método constructivo llegamos al Parque Arqueológico de Cochasquí, encontramos réplicas de cómo se cree que eran las viviendas de la cultura Quitu Cara según algunos historiadores. Los Quitu Cara fueron una civilización pre-inca que se asentó en la sierra norte del Ecuador aproximadamente desde el 500 d.c. Sus viviendas se estructuraron a partir de un muro circular de tapia construido alrededor de un lechero de 4m de altura aproximadamente, plantado en el centro al momento de la construcción. El árbol y los muros de tapia se conectaban con vigas de “chaguarquero” (penco azul o Agave Americana Andina) y se amarraban con “chilpe”, una cuerda de fibra vegetal hecha de las hojas del penco verde o Agave Sisalana. Finalmente la estructura se cubría con paja de páramo (Calamagrostis Effusa).La columna viva de lechero fue cortada en sus dos extremos, la variación del largo del tronco es mínima y con el paso de los años le crecían nuevas ramas con hojas que le permitían seguir su ciclo de vida. El lechero atravesaba el vértice del cono de la cubierta en búsqueda de sol. Los cimientos de esta columna central se fortalecían con el paso del tiempo mientras sus raíces crecían. Con esta tecnología no hay problemas de pudrición de la madera, solamente es necesario regar la estructura periódicamente. Fotografía: JAG StudioAplicamos esas lecciones de la arquitectura vernácula en los intersticios entre la casa y el jardín. Es decir, la estructura que construye los habitáculos nace del jardín, está viva. El invernadero-ducha, se cubrió con planchas de policarbonato sostenidas por una estructura tensada entre postes de lechero. Modular una malla de columnas vivas tiene su encanto. La altura de los postes del invernadero es la misma que tienen los postes de las cercas vivas. Funcionan en la ruralidad y funcionaron aquí. La carga que soportan es mínima, lo que nos permitió hacer detalles radicalmente básicos y primitivos.Evacuar el vientre para José es un ritual, entre él y las plantas sólo existe un cristal. Una ventaja de que su espacio privado esté aislado de la vecindad, es dejar de preocuparse por las miradas de los pudorosos. Nos imaginamos que sus invitados tendrán alguna anécdota que contar después de visitarlo. En cada esquina del cubículo hay un lechero que sostiene una cubierta muy ligera hecha de madera contrachapada protegida con manto asfáltico. Acá los árboles tienen alrededor de 3 m de altura y están enterrados 1m en el suelo.Aprendimos de los relatos rurales a podarlos completamente antes de volver a plantarlos y a las pocas semanas empezaron los primeros rebrotes. Es impresionante la facilidad con que estos árboles pueden ser trasplantados: de 46 árboles que utilizamos sólo 5 murieron y tuvieron que ser reemplazados.Por último, cuatro árboles más dan la bienvenida al edificio principal. Sostienen una cubierta de policarbonato que se soporta en chaguarqueros amarrados con chilpe y conforman el área social, para recibir a familia y amigos. El espacio interior es para cocinar, comer y dormir, dando cobijo y manteniendo una temperatura estable, mirando al terreno circundante, al valle y a la cordillera. Usamos la misma tierra del desbanque para la construcción de un muro portante de adobe, este a su vez se apoya sobre una base de piedra que además, funciona como barredera.El muro con forma de “C” permite que la fachada principal sea un ventanal de carpintería estructural. La cubierta distribuye su peso sobre una solera de madera y salva la luz a través de dos vigas de sección común, que para lograr su fin, requieren de un refuerzo, que es otra pieza similar simplemente atada, colaborando en la parte de la viga que más trabaja. Encima: duelas, un manto impermeable, tierra y tejuelos, entre los cuales esperamos ver cómo crece la mala hierba.El proyecto se complementa con un sistema de permacultura propuesto y construido por José, él mismo lo describe así: La casa no está conectada al sistema de alcantarillado: las aguas negras se limpian a través de un filtro con lombrices rojas (Eisenia foetida); las aguas grises provenientes de la limpieza con jabones biodegradables pasan por una trampa de grasas y filtros con papiros enanos (Cyperus haspan). Las aguas filtradas de los dos sistemas alimentan distintos frutales. Los residuos orgánicos van a una compostera que alimenta principalmente el suelo de las huertas de hortalizas y plantas medicinales. En este sistema se han mantenido especies nativas-salvajes que atraen insectos y aves del lugar controlando la proliferación de posibles plagas, control biológico in situ.Al Borde
Fotografía: JAG StudioAplicamos esas lecciones de la arquitectura vernácula en los intersticios entre la casa y el jardín. Es decir, la estructura que construye los habitáculos nace del jardín, está viva. El invernadero-ducha, se cubrió con planchas de policarbonato sostenidas por una estructura tensada entre postes de lechero. Modular una malla de columnas vivas tiene su encanto. La altura de los postes del invernadero es la misma que tienen los postes de las cercas vivas. Funcionan en la ruralidad y funcionaron aquí. La carga que soportan es mínima, lo que nos permitió hacer detalles radicalmente básicos y primitivos.Evacuar el vientre para José es un ritual, entre él y las plantas sólo existe un cristal. Una ventaja de que su espacio privado esté aislado de la vecindad, es dejar de preocuparse por las miradas de los pudorosos. Nos imaginamos que sus invitados tendrán alguna anécdota que contar después de visitarlo. En cada esquina del cubículo hay un lechero que sostiene una cubierta muy ligera hecha de madera contrachapada protegida con manto asfáltico. Acá los árboles tienen alrededor de 3 m de altura y están enterrados 1m en el suelo.Aprendimos de los relatos rurales a podarlos completamente antes de volver a plantarlos y a las pocas semanas empezaron los primeros rebrotes. Es impresionante la facilidad con que estos árboles pueden ser trasplantados: de 46 árboles que utilizamos sólo 5 murieron y tuvieron que ser reemplazados.Por último, cuatro árboles más dan la bienvenida al edificio principal. Sostienen una cubierta de policarbonato que se soporta en chaguarqueros amarrados con chilpe y conforman el área social, para recibir a familia y amigos. El espacio interior es para cocinar, comer y dormir, dando cobijo y manteniendo una temperatura estable, mirando al terreno circundante, al valle y a la cordillera. Usamos la misma tierra del desbanque para la construcción de un muro portante de adobe, este a su vez se apoya sobre una base de piedra que además, funciona como barredera.El muro con forma de “C” permite que la fachada principal sea un ventanal de carpintería estructural. La cubierta distribuye su peso sobre una solera de madera y salva la luz a través de dos vigas de sección común, que para lograr su fin, requieren de un refuerzo, que es otra pieza similar simplemente atada, colaborando en la parte de la viga que más trabaja. Encima: duelas, un manto impermeable, tierra y tejuelos, entre los cuales esperamos ver cómo crece la mala hierba.El proyecto se complementa con un sistema de permacultura propuesto y construido por José, él mismo lo describe así: La casa no está conectada al sistema de alcantarillado: las aguas negras se limpian a través de un filtro con lombrices rojas (Eisenia foetida); las aguas grises provenientes de la limpieza con jabones biodegradables pasan por una trampa de grasas y filtros con papiros enanos (Cyperus haspan). Las aguas filtradas de los dos sistemas alimentan distintos frutales. Los residuos orgánicos van a una compostera que alimenta principalmente el suelo de las huertas de hortalizas y plantas medicinales. En este sistema se han mantenido especies nativas-salvajes que atraen insectos y aves del lugar controlando la proliferación de posibles plagas, control biológico in situ.Al Borde
2/4/2022
Casa La ToscaleraLa casa se sitúa en el barrio del Toscal de Santa Cruz de Tenerife, un barrio olvidado, declarado conjunto histórico pero que carece de plan especial. El proyecto consiste en la rehabilitación de una vivienda de 1912 que se encontraba en estado de ruina. La rehabilitación planteada no tiene como propósito mantener una imagen inmutable de la ciudad histórica, pero sí una modificación controlada, que permita la evolución sin borrar la esencia del lugar. Considerando los valores ambientales de la edificación, constituidos por su volumetría, fachada y materialidad, y desde la reinterpretación de las arquitecturas tradicionales, se ha dotado a la vivienda de un esquema de casa-patio. El reducido patio de ventilación existente se amplía pasando a ocupar toda la crujía transversal de la edificación -de muro a muro medianero- constituyéndose como verdadero centro tipológico de la vivienda. La remonta de la edificación se retranquea de la línea de fachada, disminuyendo su presencia desde la calle y generando una terraza que da servicio al dormitorio principal. Como es frecuente en la arquitectura tradicional canaria, la escalera se sitúa en el lado izquierdo de la galería abierta al patio y se constituye como elemento articulador de las distintas estancias. El primer peldaño de la escalera se diferencia de los demás, recordando aquella pieza basáltica tan común en las viejas casas. A nivel material, los muros existentes que definen el cerramiento de la casa se proyectan vistos o acabados con mortero de cal, según los casos. La nueva construcción se ejecuta en hormigón visto, con distintos acabados.
(Regístrate para poder recomendar una obra)
(Recomienda una obra para su publicación)
(Búsqueda de obras por situación geográfica)
(Búsqueda de obras por tipología arquitectónica)
(Búsqueda de obras por arquitecto)
(Historial de obras publicadas en blogfundamentos)
- redfundamentos
- Login · Registro
- Contacto
- Anúnciate
- Plataforma de pago online